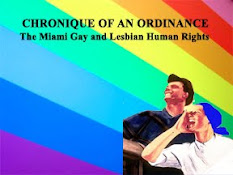VILLA MISERIA
LAS PUERTAS DE BABILONIA
CAPITULO VII
Babylon is burning LAS PUERTAS DE BABILONIA
You’re burning the street
You’re burning your houses
With anxiety
With anxiety Babylon is burning
Babylon is burning
With anxiety
Babylon is burning Babylon is burning
The Ruts
Yo había llegado con la intención de comprobar si todas las virtudes que me comentaban del nuevo orden eran ciertas o no. En la capital, encontré a una muchedumbre que aún celebraba en las calles el triunfo de la Revolución. Enarbolaban banderas y cantaban consignas con líricas cargadas de amenazas a los ricos y oligarcas. Se hablaba de igualdad social, económica y racial. Se acusaba al capital de las miserias pasadas y se advertía que esa revolución era genuinamente democrática y que nada tenía que ver con los rojos que dominaban en Moscú. En los primeros días de su mandato, el Máximo Líder había bautizado a la capital de La Isla, la Babilonia del Caribe. Un nido de corrupción y pecado. La acusaba de ser la causante de la pobreza campesina y afirmaba que debía pagar por sus culpas para lograr su redención. Así fue que condenó la ciudad al ostracismo y a la penitencia. Cerró prostíbulos y convirtió a las meretrices en obreras. En el templo fustigó a los mercaderes y les incautó sus bienes. En su vendetta incendiaria invadió palacios, fábricas y centrales azucareros y los expropió a su favor. En las plazas y los parques decapitó estatuas en sus pedestales. Clausuró iglesias y sinagogas. Y desterró a sus vírgenes, santos, cardenales, rabinos, Cristos, anticristos, divinidades africanas y seres espirituales a la lavar sus pecados en las aguas del Hudson o del río Miami. Las puertas de Babilonia se abrieron y la ciudad se entregó a los hambrientos conquistadores. La muchedumbre revolucionaria tomaba las calles. Princesas, matronas y putas compartían la cama con los bárbaros bajados de las montañas. Y los más déspotas señores le dedicaban amables sonrisas, los estrechaban en sus brazos a pesar del tufo a miseria campesina que traían consigo. Las puertas reservadas a los privilegiados se abrían para dar paso a los pobres y a los negros, que al fin lograban disfrutar las delicadezas de la clase derrotada. Se construían escuelas y los hijos de los desamparados obtenían títulos y blasones. Se levantaban edificios en medio de la manigua. Se armaba al pueblo y se les ordenaba apuntar las armas en dirección al Norte. Se instruía en las doctrinas de Marx, Engels, Lenin, Mao, Ho Chi Min, Kim Il Sung, Sandino, Campos y cuanto enemigo tuviera el capital. Todos éstos amalgamados, aglomerados, machucados y convertidos en una masa amorfa a la que se le agregó, para facilitar su deglución, un ingrediente nacionalista bajo la advocación de José Martí. El olvido era el arma más potente del régimen. Cada día, lo que antes existía desaparecía de la noche a la mañana. Donde antes un restaurante, ahora aparecía una oficina del gobierno; donde una tienda, otra oficina del gobierno; donde un club privado, un centro de recreo popular. El pueblo se regocijaba en la práctica del olvido, resultaba un placebo para su nueva enfermedad, un alivio para enfrentar los cambios, las negaciones, las improvisaciones, los veredictos y las amenazas. El tradicional término de decente, que incluía “pobre pero decente”, “negro pero decente”, o cualquier otra categoría social que mereciera salvarse del improperio, fue sustituida por “revolucionario”. Así que si se era ordinario, desagradable, chismoso, enredador, escandaloso, vulgar, mal hablado, desfachatado y chusma debía ser aceptado por el mérito de ser “revolucionario”. No se pedía más que la entrega total e incondicional a la idea del Máximo Líder, a sus veredictos y caprichos, a los que también se sumaban sus idioteces. Con mucha frecuencia se perseguía y encarcelaba a los opositores al régimen y se fusilaba a los más rebeldes. Pocas noticias nos llegaban, ya que sólo sabíamos de estos hechos por medio de un pariente o amigo cercano al ajusticiado. Toda forma de prensa se dedicaba a celebrar los triunfos del Nuevo Orden y ocultar con recelo los crímenes cometidos en su nombre. Una simple ama de casa o un recién nacido llevaban el estigma indeleble del pasado. Una especie de pecado original que nos hacía a todos culpables de un error cometido por otros. Quizás por eso, en sus discursos galimáticos, el Máximo Líder hablaba en primera persona del plural. Nos hacía compartir su pecado original con la desfachatez de un Adán que violara los designios de su creador. Con la diferencia de que el pecado original del Máximo Líder no provenía de haberse comido la manzana, sino de esconderla. El pueblo aclamaba a su líder y lo vitoreaba, mientras que la clase que lo amamantó huía despavorida, sabiéndose culpable por su necedad. Al poco tiempo solo quedaron los más pobres, los más imbéciles, los oportunistas y los que por algún obstáculo insalvable no pudieron partir. Todos fueron arrojados al mismo vertedero y revueltos en un solo amasijo incoloro, inodoro e insípido. A eso se le llamó Revolución. Los vítores al vencedor recorrían el mundo. Reyes y presidentes inclinaban la cabeza en señal de aprobación. En el país de los ciegos se coronaba a un Cesar tuerto. ¡Ave Caesar imperator, morituri te salutant!. . . (cont.)